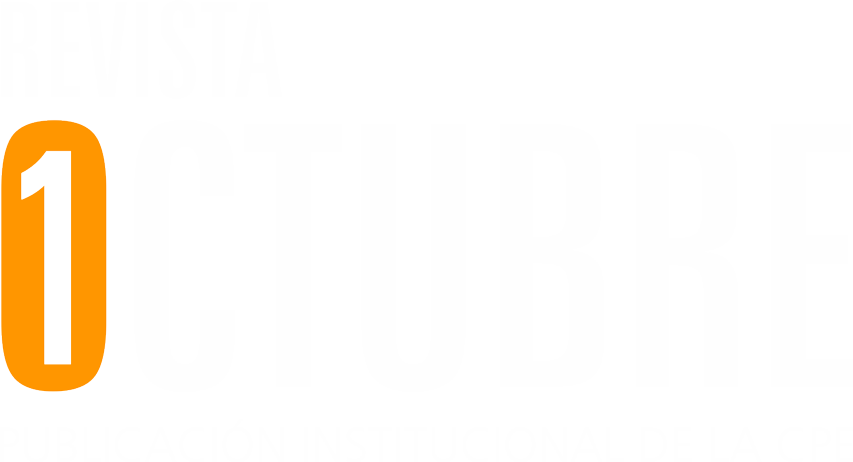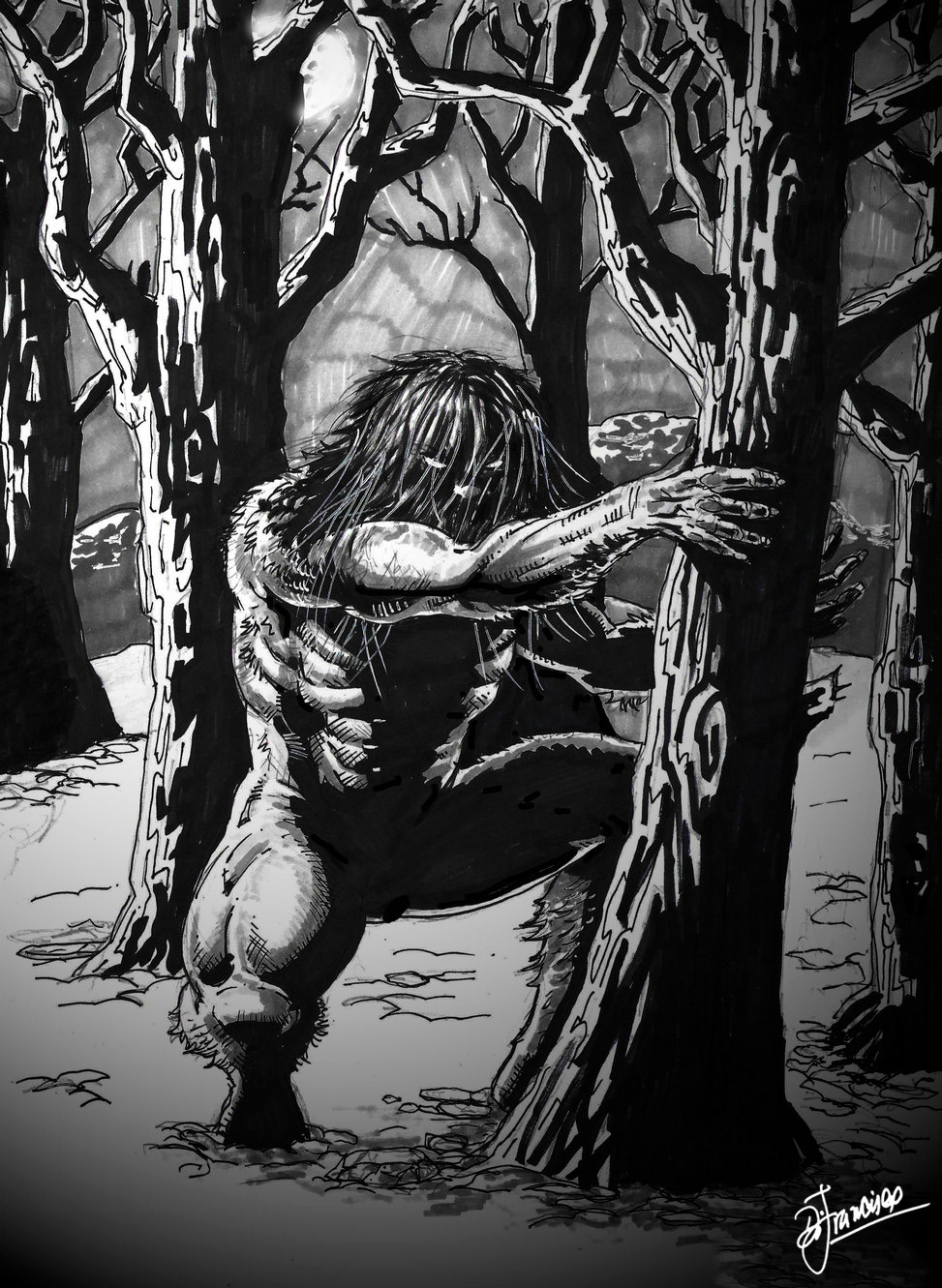La vasta obra literaria de nuestro gran escritor Edgar Morisoli, desborda de referencias a mitos y leyendas, o de sucedidos, que el poeta recoge, transcribe y resignifica de forma extraordinaria. En muchos casos infiere el dato o la información del relator, intercalando historias de los pueblos originarios y del paisanaje del oeste pampeano, de Río Negro y Neuquén. En este artículo, el investigador y escritor Sergio De Matteo, resume innumerables ejemplos y conceptos, que pueden abordarse en su totalidad aquí.
Morisoli no es el único que asume este desafío en el extenso y creativo acervo literario pampeano. Por ejemplo uno de los mitos más tratados es el de la Salamanca, abordado por Enrique Stieben; Juan Carlos Bustriazo Ortiz; Juan Ricardo Nervi; Julio Domínguez, “El Bardino”; y claro el propio Morisoli. Pero vayamos a un escueto resumen de ejemplos que abundan en sus creaciones.
En el poema “Fábula de Villagra” (libro Al sur crece tu nombre, de 1974), manifiesta una doble situación: agradecimientos en la dedicatoria a Don Pedro Gauna —“confidente de aquellas lejanías”— y “a Rodolfo Casamiquela, que rescató sus mitos”; y luego, en el texto mismo, la transcripción o recreación del mito o leyenda.
“¡Emblemas! Hay emblemas, signos
de hechicería, pinturas
que no entendimos: conjuros o quizá
códices de los infieles. ¡Vimos
la marca, el rastro hendido de la pezuña
del malo, entre las peñas
de aquella sierra,
de aquel famoso monte que se alza
solo, perdido como ínsula en medio de los llanos,
tras un río salobre…”
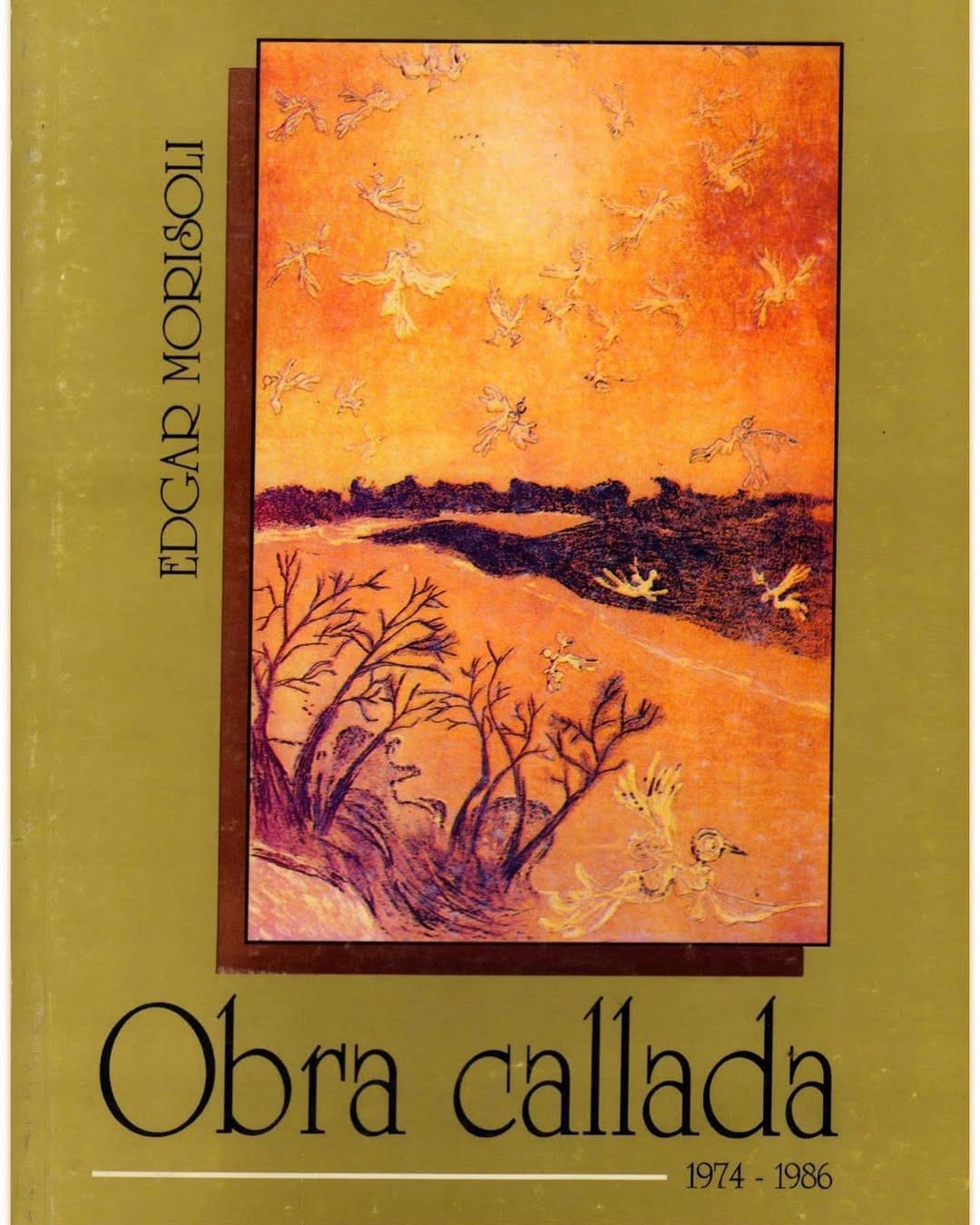
En “Jornada de los confines” (libro Obra callada) ocurre lo mismo: una dedicatoria a Juan Carlos Vita —“recordando los viejos días en que escuchamos juntos la fabulosa historia del Animal-de-Agua”—, y luego el desarrollo del mito, donde anuncia: “Todavía es América, la tierra del Hualichu”, y describe:
“…También me ha contado Manquel, su mujer y Puelmanc,
que se han visto en diferentes ocasiones unos animales del porte
de un perro, de su figura, las manos, cabeza y cola; de orejas
como vaca; de color alazán, y con una cuarta de
clin: que así como los corren…”.
En “El Ser y la tristeza” (del libro Agua del silencio), reseña: “Los paisanos la llamaban la ‘Médica del huesito’. Recorría periódicamente una amplia zona del Oeste pampeano, sus rincones más alejados y pobres. Llevaba con ella al Ser, dispensador de gracia y consuelo”. Y en “Segundo testimonio”, del mismo libro, en la voz del Coronel Juan J. Gómez indica:
“Los viejos pobladores solían narrar cuentos fabulosos sobre
el poder diabólico de los indios, y un viejo soldado me contaba
una noche que éstos se hacían águilas, avestruces, zorros, para
venir a observar a los cristianos. Que hacían llover cuando invadían,
que formaban una espesa niebla, tirando para atrás unos polvos
que llevaban consigo, cuando se los perseguía de cerca”.
En los acápites, dedicatorias o poemas, Morisoli agrega sus reflexiones y lecturas. En “País de voz quemada/II”, (libro Cancionero del Alto Colorado), dice: “El hombre/ se interroga e interroga a sus mitos, a su memoria, a sus sombras,/ a ese pequeño dios hecho de barro…”. En “El trotecito” aporta sobre apariencias, figuras fantasmáticas, y resalta: “Desde algún rincón del desierto, desde alguna aguada remota a orillas de la Travesía (¿El Chin Chin, El Agua Sola, Barrancas de Llancamil?), alguien, algo, —un fantasma, una sombra, la tierra misma—, comenzó a entonar muy despacito, como un lento murmullo, la antigua melodía del Mará Tayil[1]”.
En el poemario doble “Bordona del otoño / Palabra de intemperie” destaca “Casa del Cherrufe”, con dedicatoria a Serviliano Salas, en Lihué Calel, “sabedor de las voces secretas de la Sierra”. El Cherrufe —en mapudungun cherüwfe: el que reduce mediante el fuego a cenizas— es un ser mítico antropomórfico y antropófago que vive en los volcanes. En “Pequeñas llaves para abrir pequeños/reinos. Signos / saberes / dones / melodías/ que aprendiste a rastrear…”, Morisoli indaga en el pasado, y en el libro Hasta aquí la canción (1995/98) nos presenta la “historia de la piedra rodadora”[2], los “cuentos del Pata-de-Hilo”[3] o la “Leyenda del jinete”.
Aclara: “Mito o verdad histórica (también: verdad del mito), se contaba de un jinete que corrió costa abajo el valle del Colorado, en aquel fatídico Diciembre de 1914, anunciando el inminente colapso del Carrilauquén y la catastrófica ‘Crezca Grande’ que luego sobrevino. De aquellos decires nació la leyenda que hoy vuelve, preguntando como en el verso de Darío: ‘¿Quién eres, solitario viajero de la noche?’”.
En Cuadernos del rumbeador, registra relatos de Fermín Molina: en “Memorias de la costa (I)” escribe “Como al pasar, un día,/ contó del toro-de-agua,/ cuya presencia 'embraveció al vacaje…'". Y de Virgilio Flores: “allá en ‘Las Peñas Blancas’,/ despabiló recuerdos/ y arrimó otra brasita a la leyenda: ‘Barcino; aspas de acero…'” Y suma la descripción en “Kerruf Mapú, el país del viento”: “En el imaginario de la América Austral, el viento es un gran pájaro insomne […] Ángel o demonio, numen que ampara y que castiga…”.
El poema “Oficio de semilla” (libro Última rosa, última trinchera), abre con el acápite: “En este día izamos en tu nombre la bandera del espacio infinito,/ donde gravitan las estrellas y el Trayn-co…”, de una rogativa mapuche; rogativa de la cual se transcribe un fragmento del escritor Manuel Blanco, aborigen cordillerano del Neuquén. Traicó se denomina también un paraje del sureste de La Pampa (Departamentos Hucal / Caleu Caleu), donde existen dos pequeños arroyos o ‘chorrillos’ que forman sucesivos saltos cortos o cascadas. De allí Trai / Trayn: sonar, murmurar (el agua) al caer. Fue uno de los últimos refugios de la gente de Catriel, tras ser expulsados de Azul y antes de marchar al sur. El Trayn-co sagrado o celestial que invoca Blanco, ¿aludirá a alguna constelación, o se referirá quizá a una ‘fuerza’ o ‘poder’ que poseen esas aguas rumorosas?
De la misma obra son el poema “Dos varones del sur”: “El primer hombre y la primera mujer/ nacieron o salieron/ de un Ojo-de-Agua […] Sólo el manudo comprendió el regreso”, donde se incluyen palabras de una creencia patagónica, relatada por L. J. Millán, aborigen de posible estirpe surneuquina, y recopilada por Antonio Gargaglione (Esquel, Chubut); y también el extraordinario relato “Pozo del Diablo”:
“Mi compañero, como adivinándome el rumbo del pensamiento, preguntó: -Pero… ¿era de veras tan parecido? Acordate que el sol se estaba poniendo, la única luz era la del fogón… y además, envuelto en aquel poncho de Castilla, el chambergo sobre los ojos… ¿estamos seguro de que era él?
Seguimos marchando, callados. De pronto, me di una palmadita en la frente y recordé un detalle, el detalle que acaso motivara aquella súbita desazón sin causa aparente… recordé el detalle que no alcancé en el momento a razonar, a llevar a nivel consciente, y vi de nuevo, con toda nitidez, la escena de esa misma tarde: el sol poniente, nosotros parados junto al fogón, las siluetas del grupo proyectadas, alargadísimas, sobre el farallón de basalto… ¡Las siluetas, sí, pero eran sólo dos: las nuestras! Ni el emponchado ni su galgo negro hacían sombra”.
El trabajo de rescate, de reescritura de narraciones, cuentos, epopeyas, tragedias, comedias, mitos y leyendas, anónimos o de autoría reconocida, como ya mencionamos, se evidencia no sólo en los textos creativos sino también en las dedicatorias y notas, lo que da anclaje a esa producción.
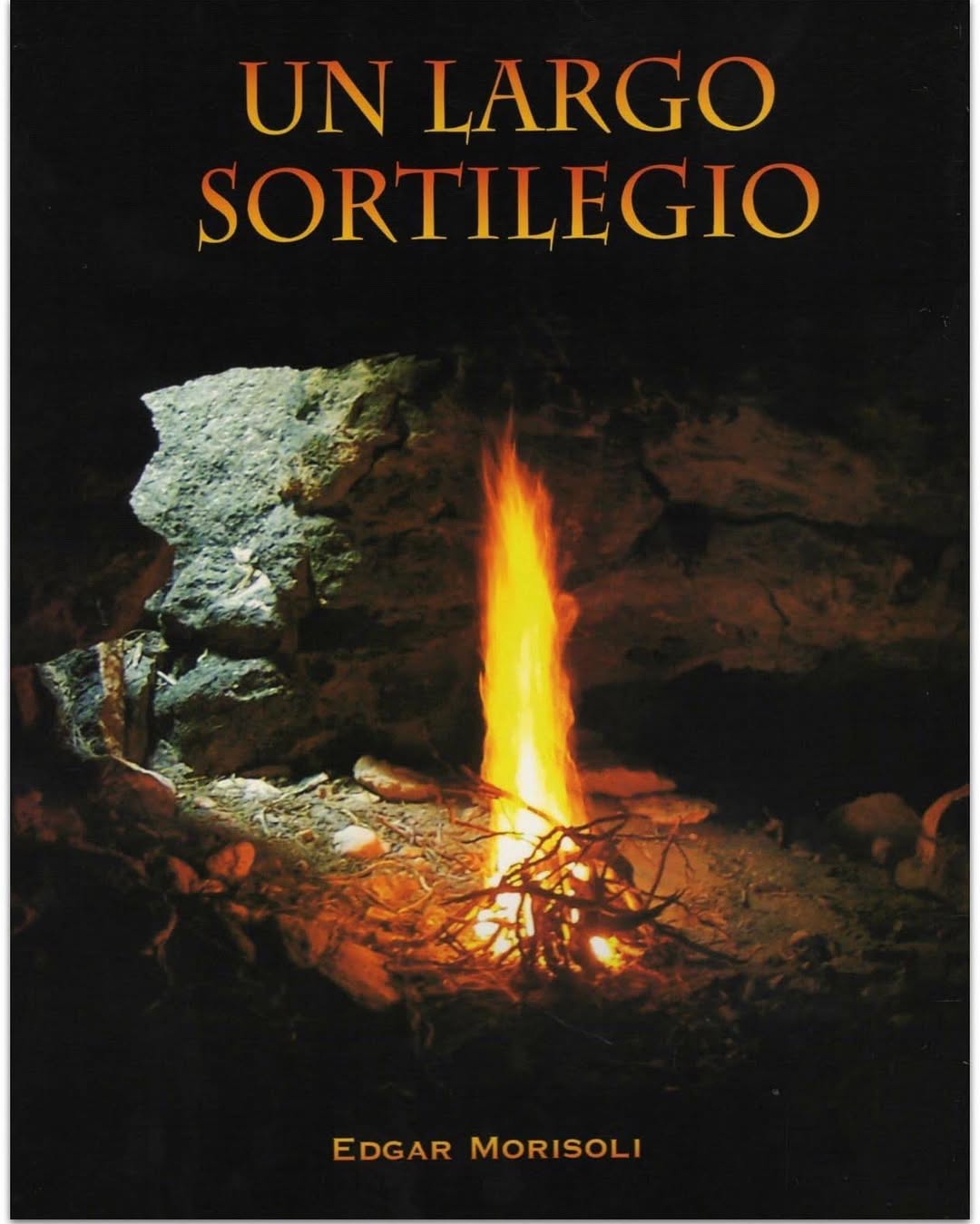
Es interesante observar en el libro Un largo sortilegio (2006) tanto la historia de “La Hora Grande” como su resolución; además de recuperar el hecho con sus conexiones y vínculos, aquí también quedan en evidencia dos cuestiones fundamentales para el trabajo de campo: el respeto hacia el informante y la paciencia para corroborar el dato. Morisoli, al final del texto, justifica esa espera: “Yo casi había olvidado el tema, pero su sola mención reavivó mi curiosidad. Le relaté lo escuchado un lustro atrás…”.
“Dicen los estudiosos del folklore patagónico que se trata de una creencia ‘cordillerana’. Sin embargo, yo la conocí muy hacia el Este, lejos de la región y casi en los lindes occidentales de La Pampa, aunque no descarto que los ancestros de las familias que conservaban la tradición, hayan procedido originalmente de aquel ámbito”.
De la sabiduría popular al conocimiento de los pueblos originarios, así como también el registro de los interlocutores, se articulan y acumulan estos mitos, leyendas y sucedidos, como sobreviene en el poema “Los fantasmas de la Media Estación”, del libro Tabla de un náufrago (2008):
Don Inocencio López
Era hombre austero, de trabajo. Hablaba
Lo justo, nada más. De tarde en tarde
Compartimos fogones. Y una noche,
Después de guitarrear muy suavecito
Milongas, vidalitas,
El oriental se sinceró conmigo: “—Creamé, aquí suceden
Cosas raras, no sé… Si está sereno y con la luna llena,
Se oye clarito retumbar las hachas en la hondura del monte”.
La consulta y la cita a la bibliografía quedan refractadas en cada uso de los libros de Edgar, así como abundan los informantes que dan cuenta de un sucedido. Fantasmas o espantasmas, apariciones en el mundo de lo real, quedan inmersas en estas categorías conceptuales de mitos y leyendas, aunque en la cotidianidad son tan ciertas y vívidas para los portadores de los sucedidos. En Para los días que vendrán (2016), en “Noticia de fantasmas menores” el autor nos participa:
“Antes, entre otros textos, he hablado de fantasmas:
la Compaña, el de Pozo del Diablo,
los hacheros del obraje de la Media Estación (Caleu Caleu)
que en las noches de plenilunio hachaban hasta el amanecer.
Estos son otros, acaso menores,
que quedaron rezagados en la memoria pero no condenados al olvido” .
Como última cita y ejemplo de este (incompleto) recorrido que Morisoli recupera y resignifica, transcribimos de “Letanías del empecinado”, del libro Quinto cuadrante / Papeles de Trovero (2017), otra advertencia: “Los llaman apariencias. Andan de lechuzón o gato overo sin ser gato overo ni lechuzón. Cuidado. Si cruzan tu camino, no lo mires. Sigue cantando”.

De chilludos
De acuerdo al Diccionario de americanismos (2010) de la Academia de Asociaciones de la Lengua Española, el chilludo es un “adjetivo, referido a un animal o a un cuero, que tiene el pelo largo y duro”. Del libro La lección de la diuca, el poema “Viento-de-la-Pena”, ilustrado por la artista plástica Marta Arangoa:
“—Le tienen miedo porque grita. Viene quebrando ramas, atropellando. Como un engualichado”.
“—Es un desesperado. Algo terrible”.
“—No existe más, son cosas de antes. Era un viviente que se fatalizó”.
“—Sufre. Es una pobre criatura. Un transtornado”.
“—Un loco de los campos… esa barba, esa melena…. De ahí el nombre”.
“—No es espantasma ni apariencia. Es un gigante triste que camina y camina”.
“—No anda por la huella. Va por el monte, lejos de los puestos. Teme a la gente”.
“—Es como un viento malo. Es una pena”.
1
Desesperado. Desasosegado.
El viento-de-la-pena que lo empuja,
desde el Neuquén hasta el Atuel dibuja
su reino de temor. Desamparado.
Gualicho le grabó su contramarca
a fuego. La leyenda lo conmina
a perdurar. La soledad lo enmarca.
Es un gigante triste que camina.
Aun los perros más bravos retroceden
gimiendo si se acerca. Otros contaron
de alguien que al verlo enloqueció. Suceden
dramas oscuros en los campos, cosas
que callan los antiguos… La espantosa
criatura, ¿es sólo el rastro que encontraron
o una forma del miedo? —Tras los montes,
cruza el Chilludo y sangra el horizonte.
2
Colo Micho Co
La paciente labor del pirquinero
que lava arena y tiempo, no cuadraba
con Bela Veiko. El húngaro buscaba
una ciudad perdida, o un venero.
Llegó a las piedras santas, en procura
del oro o del tesoro. Cavó y puso
los cartuchos. Atónito y confuso,
vio llegar, tras el humo, la figura
increíble… El gigante custodiaba
esas piedras escritas: le gustaba
mirarlas. Avanzó. ¡Y el forastero
huyó, despavorido! Lo encontraron
después, bajo la nieve, en un alero,
casi muerto de frío. Lo salvaron
unos puesteros. Cuando y como pudo
se fue de allí. Pero en la terca noche
lo sigue esa mirada de reproche
y ahora él es un fantasma, no el Chilludo. (2003: 13-16)
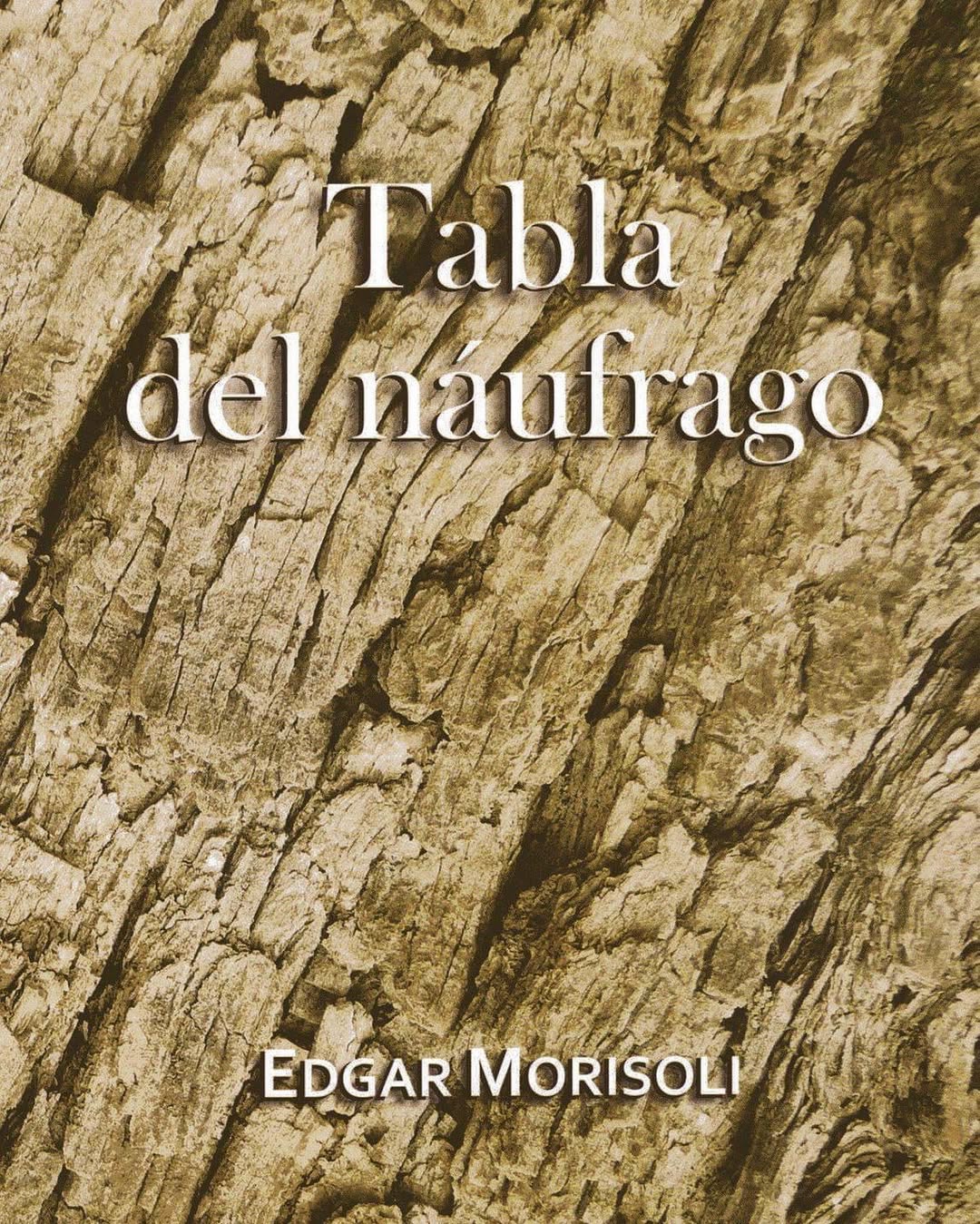
Ese Chilludo vuelve en el canto, en el poema —tal cual anota Morisoli—, se intertextúa con el Martín Fierro, aquel Canto 30 de la “Vuelta...”, y nos lo cuenta en “Lo que escuchó el moreno”, de Tabla de un náufrago (2008):
Quienquiera haya alojado
a campo, estoy seguro que alguna vez lo oyó. Que no lo diga,
eso ya es otra cosa y lo comprendo.
¿Acaso
será el viento en los montes, en la pétrea
cornisa de las bardas,
o algún ser cuyo llanto se hace ronco bramido,
alguien que aúlla en la desamparada
vastedad? ¿Voz del aire, o del Chilludo?
(“…como un lamento…”)
Aclaro: no se trata
de fantasías. El que tiende al raso,
conoce bien los rumbos del silencio
y sabe que es verdad. Más de un pueblero
se despertó, azorado,
y avivando el fogón aguardó el día
desvelado, escuchando…
(“…como un lamento infinito…”)
Pero no se repite. Cuando se deja oír,
es por única vez. Eso sí: no se olvida
jamás.
(“…como un lamento infinito
que viene no sé de dónde.”)
La noche lame y lame la cicatriz del grito.
Como dato de color, la imagen del Chilludo ha sido utilizada como identificación por una editorial pampeana: De la Travesía. Matías Sapegno, el director, señala: “personaje mítico del oeste de La Pampa y del norte de Neuquén, es el logo de la editorial. Siempre está caminando”.
Notas
[1] Aquí tayil, en la forma usada por Juan Benigar y Testimonios Mapuches en Neuquén, pero existen otras: Taïell, usada por Pérez Burgallo o Tayüll, por Casamiquela en “En pos del gualicho”.
[2] Piedra de forma y tamaño conspicuos, que “camina” o se desplaza sola, dejando un rastro “como de soga”, inconfundible para los paisanos de todo ámbito patagónico.
[3] Duende o espíritu de las minas o socavones, “dueño” de las vetas, a veces propicio y otras dañino, con el cual siempre tratan de congraciarse pirquineros y mineros.

Sergio De Matteo es escritor y
vicepresidente de la Asociación Pampeana de Escritores (APE)